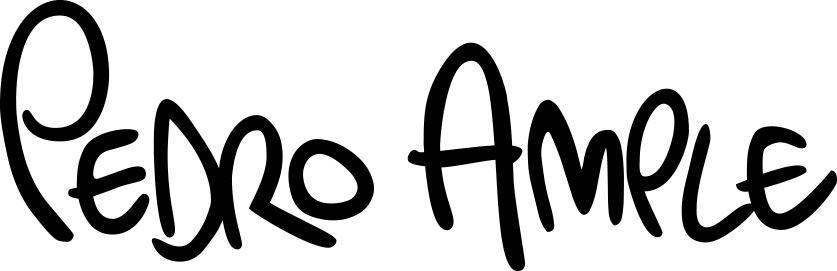La verdad
Hace mucho… Bueno, no tanto… Estaba intentando hacer un dibujo.
Nunca he sido de lápiz, borrar, lápiz, borrar. Más bien de sharpie, bola de papel, sharpie, bola de papel.
Aquel día, esas bolas de papel se amontonaban en la papelera. No faltaba mucho para tener una maqueta del monte Fuji.
Hasta aquí, nada de lo que cuento es inusual para cualquier aficionado al dibujo. Probar y equivocarte es parte del proceso para aprender.
La insistencia hercúlea me había llevado en el pasado a grandes éxitos como clavar la expresión de enfado del Cebollita de Mauricio de Sousa cuando tenía nueve años, o lograr un puñetazo de dinamismo inusitado gracias a las líneas de acción que copié, una a una, de una viñeta de Akira Toriyama con los trece recién cumplidos. Por algún motivo, recuerdo concretamente estos dos logros como grandes momentos de satisfacción artística.
Recuerdo menos las veces en las que me diera por vencido. Supongo que es lo normal, tratar de olvidar lo que no está bien hecho. Y fue el caso del día que os estaba relatando. El del monte Fuji.
Me rendí.
Dije: no hace falta. Hazlo a tu estilo. Más cutre, pero más natural. No vas a impresionar a nadie. Es tarde para ser Moebius. Me acuerdo, porque algo hizo click.
Cada vez que lo intenté y fallé, fue quizás más valioso que las veces que lo conseguí. Decidir darte por vencido, con la muñeca agotada. Plantarte frente a tu montaña de hojas llenas de garabatos sin valor. Delante de tu fracaso. Y optar por hacerlo diferente. O por volver a intentarlo mañana.
Cada una de esas bolas de papel, con su trazo fallido, contenía frustración, dudas, miedo, vergüenza y también esperanza.
Cada una de esas bolas de lo que consideré puta mierda es mejor que absolutamente cualquier imagen que saques de un prompt.
Porque lo que es bello no es necesariamente perfecto. Pero sí es necesariamente verdad.